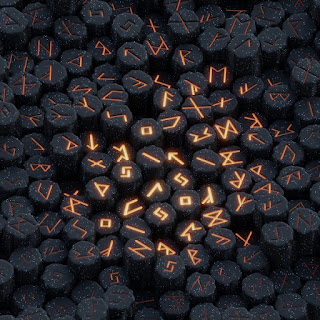Habitualmente se considera a Platón como fundador de la filosofía académica. Naturalmente esta consideración es razonable, pero también cuestionable desde determinados criterios.
Acaso Platón sea el fundador de la filosofía institucionalizada académicamente, más que de la filosofía académica propiamente dicha. Vamos a explicar esta cuestión.
No es Platón, a mi juicio, sino Aristóteles, quien lleva a cabo realmente esa fundación ―la fundación de la filosofía, como disciplina académica―, al liberar a la filosofía de una hipoteca metafísica, que la hace incompatible con la realidad.
Platón, en cierta medida ―y sólo en cierta medida, dado que introduce cambios fundamentales, como el principio de symploké y la ontología dialéctica―, es el canto del cisne de la metafísica presocrática.
Platón es un idealista filosófico, un utopista político y geómetra lúdico. Su idea de ciencia es totalmente formalista, sus planteamientos sobre política resultan absolutamente inviables, por imaginarios y fantasiosos, y sus conocimientos de literatura son abiertamente ridículos y por completo paupérrimos, además de amenazantes y patibularios.
Hoy no se puede hablar de literatura en términos platónicos ―es decir, no se puede citar a Platón, como una autoridad sobre poética literaria―, porque este filósofo idealista desconoció toda la literatura que, durante 25 siglos de Historia y comparatismo, constituye y conforma la ontología literaria que hoy tenemos delante y a la que podemos y debemos enfrentarnos. Y que, desde luego, no es posible ni legítimo ignorar.
No hay en Platón nada actual sobre interpretación literaria. Citar a Platón como autoridad o referente de la literatura es una cursilería que sólo se pueden permitir novatos, diletantes o inexpertos. Veamos por qué.
La locura, como la literatura, siempre es racionalmente muy ambigua. Lo que de veras sorprende es que hoy, en el siglo XXI, siga hablándose comúnmente ―incluso académicamente también― de locura en términos parejos a los del mundo antiguo y arcaizante. Y es aquí, en relación con la locura y la literatura, donde tenemos nuestra primera cita clave con Platón.
Había en la genuina Grecia dos corrientes metodológicas explicativas de la locura. Una de ellas, de raíces científicas y materialistas, procedió de Hipócrates (c. 460-377 a.n.E.), quien, desde la Isla de Cos, interpretó la locura al margen de las teorías demonológicas y numinosas, indudablemente metafísicas, que sus contemporáneos habían heredado e impuesto.
Como sabemos, con Hipócrates surge en los siglos V y IV la primera escuela de medicina. Esta concepción hipocrática de la locura apunta genealógicamente a los pitagóricos, quienes, como el propio Hipócrates, consideraban que los trastornos mentales ―que hoy llamaríamos psicopatologías― tenían una causa física y exigían una explicación material.
Se desestimaban de este modo las causas demonológicas y las explicaciones metafísicas de cualesquiera problemas psíquicos relativos a declaraciones, acciones o pensamientos supuestamente anómalos o anormales. Desde tales criterios hipocráticos, la locura se concebía como una enfermedad física que tenía causas y consecuencias naturales.
Sin embargo, esta concepción de la idea de locura resulta eclipsada y destruida por Platón y su filosofía metafísica, idealista y utópica, desde la cual se restaura de nuevo la tesis demonológica y espiritualista como causa de la locura.
Desde finales del siglo V a.n.E., las ideas metafísicas (platónicas) sobre la locura se imponen a las tesis naturalistas o fisiológicas (hipocráticas) con un éxito sorprendente, el cual llega hasta nosotros, apadrinado por el cristianismo medieval, el protestantismo reformista, la ilustración europeísta ―pese a todos sus mitos hiperracionales y logocéntricos―, el idealismo alemán y la contemporánea posmodernidad anglosajona.
¿No es curioso que la filosofía (idealista) de Platón haya destruido la medicina (materialista) de Hipócrates? ¿No resulta sorprendente que la filosofía, que se jacta de fundamentarse sobre saberes científicos, los rechace y desestime irracionalmente, nada menos que para la posteridad, y discurra por los caminos propios de una metafísica para explicar la realidad material humana?
Platón (c. 427-347 a.n.E.) era aproximadamente unos 30 años más joven que Hipócrates, y su filosofía resultó más hechizante ―por idealista y utópica― que la medicina hipocrática, sin duda más naturalista, fisicalista y materialista. Y por ello mismo mucho menos atractiva.
En la Historia del pensamiento de Occidente, como del mismo modo ocurrió en Oriente, y acaso allí con mucha mayor intensidad, el espíritu siempre ha gozado de buena fama, sin cardar una lana, frente a una materia que, sin duda y por supuesto, resultó demonizada desde siempre de forma irrevocable y sin apelación posible.
La obra platónica, saturada de misticismo, y salvaguardada por los intereses políticos y religiosos del cristianismo de todos los tiempos ―tanto del católico como incluso, con más fuerza aún, del reformado―, destruyó para la posteridad el crédito de las ideas hipocráticas sobre la explicación naturalista y materialista de la locura.
Platón no sólo resultó ser en este punto un precursor del inconsciente freudiano, al anteponer el impulso místico como fundamento y motor de la locura, y prototipo del comportamiento psicopatológico, sino que fue responsable de legitimar la locura, ante los idealistas y románticos de la Edad Contemporánea, como una forma superior de racionalismo, al entender estos últimos, de forma revertida, que la «verdad» de lo humano se objetivaba en un inconsciente reprimido por la razón, o en un misticismo cuya fuerza se revelaba ―por fin, en libertad― en los estados oníricos, psicopatológicos o simplemente anómicos.
De este modo, toda forma de heterodoxia queda definitivamente justificada, tanto en términos políticos como religiosos, bajo el amparo posmoderno de una idea de libertad completamente gratuita y presuntamente irracional.
Enfrentarse a la razón será ―de nuevo― una forma de exhibir esta idea gratuita y falsa de libertad. Pero una cosa es exhibir un postureo libertario y posmoderno, y otra muy diferente es ejercer de veras la libertad. La saga de los sofistas y de los irracionalistas de diseño es recurrente: Montaigne, Rousseau, Nietzsche, Freud, Heidegger, Derrida, Foucault... E imitadores. Marx figura en otras listas, pero no en ésta. Carlos Marx no es soluble en ninguna posmodernidad. Su idealismo postula otros paraísos.
Sorprende impresionantemente que a nadie le haya sorprendido ―valga el extrañamiento― que Platón, el «fundador de la filosofía» para muchos autorizados filósofos, el transformador de la realidad a través de la política en su idealista República filosófica, en su modelo utópico e irreal de Estado, hubiera tomado como ciencia de referencia la geometría y no la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué Platón toma como ciencia de referencia para entrar en la Academia la geometría y no la medicina? ¿Por qué puede entrar en la Academia quien ignore el materialismo médico pero no quien desconozca el idealismo geométrico? ¿Qué concepto tiene Platón de las ciencias? Pues un concepto completamente lúdico, idealista y logopédico. Platón juega con la geometría como si ésta fuera un logogrifo. ¿Qué puentes construyó Platón? ¿Qué campos aró, sembró o diseñó Platón como ingeniero o agrimensor gracias a sus conocimientos de geometría?
Usar la geometría para para proponer ejercicios mentales, no operatorios, y jueguecitos filosóficos y filosocráticos ―lo que equivale a decir también pseudofilosóficos y pseudosofísticos (porque toda filosofía no es sino una forma excéntrica de ejercer la sofística)― es una muestra más de cinismo y de ludismo que de originalidad filosófica y de desarrollo científico.
Desengáñese el admirador de los diálogos platónicos: Platón es artífice de una filosofía completamente incompatible con la realidad. Pero, precisamente por ello, de un poder seductor insólito y permanente. Platón es el primer seductor de idealistas. Y lo es aún hoy.
He insistido en diferentes lugares en que difícilmente se puede considerar a Platón como fundador de la filosofía. Platón es un sofista más, si bien excéntrico, como su maestro, Sócrates.
Si la filosofía tiene realmente un comienzo, éste está en la obra de Aristóteles. Platón es el canto del cisne de un pensamiento realmente presocrático: su visión idealista y utópica, mística y metafísica, aunque le lleva a superar el monismo y el relativismo de todos sus predecesores, impulsado por un afán de originalidad que sólo en cierto modo fue capaz de satisfacer, no nos sitúa en la realidad de este mundo, sino en el idealismo absoluto de las ideas puras.
Su filosofía, como la de su mítico maestro y socrático ventrílocuo, sin duda y sin reservas, no era de este mundo. Y esta huida hacia el idealismo, esta fuga hacia la metafísica idealista y utópica, tanto en política como en ciencia, es lo que hace fascinante su filosofía, aún hoy, para todos aquellos que ―adolescentemente― se ilusionan con la idea de ser disidentes, ante una realidad que les disgusta, y superiores, ante un entorno que ―como a Sócrates gualdrapero― no les comprende en su «genialidad».
Desde un idealismo filosófico incompatible con el racionalismo materialista, Platón explicó a su manera lo que formó parte de su tiempo y de su espacio, de su historia y su geografía, muy reducidas frente a las nuestras, con todas las limitaciones que esto entraña, y que la tradición posterior a Platón nos sirvió en bandeja —cristiana primero, y secularizada después—, como una preceptiva que estaba prohibido tocar y cuestionar, de la Edad Media romana y apostólica al Romanticismo teísta y protestante, y de éste a nuestra contemporánea y no menos espiritualista posmodernidad.
El propio Aristóteles fue extremadamente cuidadoso en este punto con su maestro. Aristóteles fue un discípulo que supo nadar y guardar la ropa. Si todo discípulo es un intérprete sin originalidad ―que más que interpretar al maestro simplemente lo sigue, lo cita o lo recita―, Aristóteles supo ser un discípulo original, valga la abismal paradoja. Porque un discípulo original, a partir de cierto punto, deja de ser un discípulo, y se convierte en otra cosa. Es decir, deja de ser ―también― un condiscípulo.
Platón impregnó de misticismo todas sus interpretaciones de la realidad, e hipotecó definitivamente de este modo no sólo su propia filosofía, sino toda forma posible de interpretarla.
Piénsese que para Platón hay dos tipos de locura: una, que resulta de la enfermedad física, de la que no se ocupa en absoluto; y otra, cuya causa es metafísica, y actúa por inspiración divina o posesión demoníaca, al dotar a su poseso de potencias ―que no facultades― proféticas, poéticas o irracionales.
Es potencia, y no facultad, porque, para Platón, nadie enloquece cuando quiere, sino cuando puede, por mediación o intervención divinas o demonológicas. Aquí residiría la esencia, o la genialidad, de la creación poética: el poetizar. Así es como el misticismo filosófico de Platón eclipsa y disuelve el criterio naturalista de Hipócrates.
En cierto modo, podríamos decir que las ideas platónicas sobre la locura perduran hasta hoy en la mente de ciertos pensadores, idealistas y adolescentes.
Para Platón, la experiencia mística ―que no la experiencia fisiológica― explica el motor del comportamiento humano. Son los dioses quienes trastornan al ser humano, y no los hechos materiales de la vida real.
¿Son éstas interpretaciones que pueda asumir un filósofo materialista? Porque ésta y no otra es la teoría de Platón sobre la poesía y los poetas, sobre el origen de la literatura y la causa misma del hecho literario: una locura metafísica, que hace del poeta una criatura «alada», «divina», «loca», «enajenada», «demente»...
La poesía ―como prototipo de lo literario― era para Platón resultado del «alma» irracional, insensata, enferma, trastornada y alejada de todo racionalismo.
Esto es una «teoría» metafísica de la poesía y de la literatura que nada tiene que ver ni con la poesía ni con la literatura, y que desde luego hay que explicar por contraposición a la idea de locura que sostiene Hipócrates, como enfermedad diagnosticable desde causas y consecuencias naturales, y por contraposición a la idea de literatura que exige la Crítica de la razón literaria, como sistema de materiales y formas que objetiva, a través de la ficción, una forma inédita de racionalismo. Pues toda literatura mide y objetiva el grado de racionalismo del que dispone la sociedad humana que la hace políticamente posible.
Hipócrates es científico y materialista, frente a un Platón filosófico, idealista y utópico. He aquí el discípulo de Sócrates y el «fundador» de una filosofía, siempre metafísica, idealista y utópica, absolutamente incompatible con la realidad.
La filosofía de Platón es la de sus antepasados socráticos y presocráticos, pero mejor contada: «Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia» (Platón, Ion, 534b). Y hasta aquí llega la inteligencia literaria de Platón. La filosofía platónica termina donde comienza la literatura.
No por casualidad desde Platón la literatura ha sido el Talón de Aquiles de los filósofos. Cuando la literatura habla, la filosofía calla. Porque sólo la literatura puede silenciar a la filosofía.
Sigue leyendo...
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria (III, 1.1), 2017 · 2022.


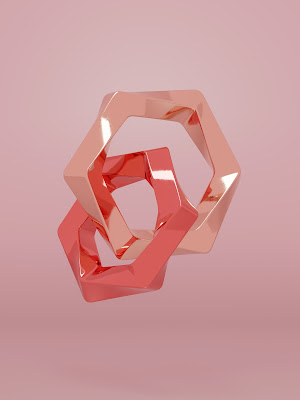
.jpg)