Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, como profesor universitario, autor de la Crítica de la razón literaria, dispone de forma abierta, libre y gratuita, de toda su actividad docente, académica e investigadora, en internet, con más de mil clases grabadas en su canal de YouTube.
El timo de la estética kantiana, idealista y sin ideas
La expresión kantiana que concibe el arte como una finalidad sin fin aglutina una triplicidad de sofismas, relativos a:
- La falacia del argumentum ad verecundiam o falacia de la autoridad, de tal modo que el contenido de una afirmación se fundamenta en el respeto debido a la persona que lo enuncia, o a quien se atribuye su enunciación, en este caso, la figura del propio Kant.
- La falacia del razonamiento circular, en tanto que petitio principii (petición de principio) o declaración de fe de origen, desde el momento en que la proposición que ha de ser demostrada (el fin de una obra de arte) es una implicatura de la premisa de partida (porque el fin del arte es el arte mismo).
- La falacia del argumentum ad consequentiam, sofisma típicamente kantiano, determinado por el psicologismo inherente a todo discurso idealista, que afirma una premisa dirigida contra sus propias consecuencias, con objeto de hacer prevalecer los contenidos de la premisa, con frecuencia falsos y siempre fenomenológicos, desacreditando todas cuantas consecuencias resulten alternativas a aquella en que se fundamenta la premisa fraudulenta.
Dicho de otro modo: se trata de sostener un argumento según el cual una creencia (premisa) es verdadera o falsa si conduce respectivamente a una experiencia (consecuencia) benigna o indeseable para el interlocutor que la formula.
Es sofisma porque basar la verdad de una afirmación en las consecuencias morales, esto es, en las normas de cohesión de una sociedad humana —lo que llamaríamos el «consenso»—, no sólo no asegura que el contenido de la premisa sea verdadero, sino que ni siquiera garantiza que sea real.
Ésta es sobre todo falacia propia de idealistas.
Y sobre todo de posmodernos, que llevan a la retórica del «consenso» o del «diálogo» la solución verbal de problemas que sólo pueden resolverse ontológicamente, esto es, no con palabras, sino con hechos.
Asimismo, categorizar las consecuencias como benignas o indeseables es intrínsecamente un acto de subjetivismo radical, dado tanto en el yo del individuo (autologismo) como en el nosotros del gremio (dialogismo): «El arte ha de tener una finalidad sin fin, porque si tiene un fin fuera de sí mismo, entonces no es arte».
He aquí la preceptiva sofista de la estética idealista del arte contemporáneo y posmoderno, confitada por la retórica de la antanaclasis, la geminación y la cohabitación oximorónica: «el arte es una finalidad sin fin».
Kant no sólo reduce de este modo la estética o filosofía del arte nada menos que a una hermenéutica de la sensibilidad, a una suerte de psicología de la percepción (aisthesis), sino que llega aún más lejos, al conjurar definitivamente toda posibilidad de interpretación científica del arte en general y de la literatura en particular.
Así se impone la interdicción científica de la interpretación literaria, en nombre no de una filosofía platónica, que destierra la literatura de la República, sino en nombre de una filosofía no menos idealista e incompatible con la realidad: una filosofía que no ve en el arte nada útil y nada inteligible, porque sólo ve sentimientos personales y experiencias psicológicas.
¿Cabe mayor miseria interpretativa en la Historia del Arte y de la Literatura que la ofertada por el Idealismo alemán?
No sorprende que algo así se haya producido en la tradición luterana: lo que sorprende es que tal cosa haya encontrado seguidores más allá de la Anglosfera y más allá de un Romanticismo que no acaba de extinguirse.
Kant reduce el arte a puro psicologismo (aisthesis = sensación). Porque el fin del arte, entre otros muchos fines, es el de ser interpretado lógicamente.
El arte no puede limitarse a una experiencia estética, a una operación de aisthesis o sensación.
El arte es superior e irreductible a lo sensible.
El arte exige lo inteligible.
El arte es arte, ante todo, porque es inteligible.
Una «obra de arte» incomprensible no es, ni puede ser, una obra de arte.
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria, 2017-2022.
Curso Magistral Monográfico sobre La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín
Curso Magistral Monográfico sobre La Regenta,
de Leopoldo Alas, Clarín
Anatomía de La Regenta
Una interpretación de La Regenta de Clarín
desde la Crítica de la razón literaria
- Curso abierto en línea, en 30 sesiones, con certificado acreditativo de 36 horas lectivas.
- Accede a las sesiones del curso pulsando AQUÍ.
- Solicita tu certificado acreditativo del seguimiento del curso AQUÍ, una vez publicado tu trabajo.
La interdicción científica de la interpretación literaria
La Crítica de la razón literaria exige recuperar el concepto de construcción o poiesis, y nos sitúa de este modo dentro de la tradición poética hispanogrecolatina, a la vez que atenúa visiblemente el peso de la estética (aisthesis) o «sensación», procedente del idealismo alemán (Baumgarten, 1750-1758; Kant, 1790), como principio psicológicamente explicativo y sensorialmente reductor del arte.
Para los idealistas alemanes, la obra de arte queda reducida a la experiencia personal y subjetiva de sus efectos sensibles. Puro M2. La exigencia de interpretar de forma objetiva y normativa una obra de arte, en general, y literaria, en particular, resulta totalmente negada, desautorizada y proscrita en nombre de una nueva teoría del conocimiento idealista, romántica y germánica: el idealismo alemán.
La Anglosfera ha prohibido así la interpretación científica del arte, en general, y de la literatura, en particular. Ningún imperativo ha sido y es tan contrario a la tradición literaria hispanogrecolatina, y tan absolutamente incompatible con ella, como éste.
Desde la Poética de Aristóteles hasta la Aesthetica de Baumgarten —obra esta última que rompe con el racionalismo de la poética y de la retórica clásicas para imponer el idealismo sensorial y luterano de la libre interpretación estética—, la literatura había sido objeto de interpretación científica y filosófica.
Desde Baumgarten (1750-1758), Lessing (1766) y Kant (1790) se impone sobre los materiales literarios la interdicción científica, que resulta absolutamente exigida y glorificada por la Anglosfera, como un triunfo propio frente a dominios culturales ajenos, cuyos productos no son de elaboración propia o genuinamente germana.
De este modo, la literatura —de Homero a Cervantes, de la antigua Grecia a la España de los Siglos de Oro— queda, como la totalidad de las artes, secuestrada, marginada y enclaustrada en el ámbito emocional de los sentimientos. ¿Qué hace la Hispanosfera? Lo peor que podría hacerse: aceptar tal aberración sin cuestionarla ni criticarla.
La interdicción científica de la literatura es obra del Idealismo alemán y de la Anglosfera, y supone históricamente neutralizar el peso de la tradición literaria hispanogrecolatina frente a la expansión absolutista y globalizante de la hegemonía cultural anglosajona desde la Ilustración hasta la Posmodernidad contemporánea.
Es evidente que la Crítica de la
razón literaria se enfrenta —en solitario— de forma
radicalmente dialéctica a tan ridícula obsecuencia.
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria, 2017-2022.
Así prohíbe el mundo académico anglosajón
la interpretación científica de la literatura
Los filósofos de hoy han dejado de interpretar el mundo para dedicarse solamente a interpretar la filosofía
Los filósofos de hoy han dejado de interpretar el mundo para dedicarse solamente a interpretar la filosofía. Una filosofía repleta de contenidos vacíos, es decir, llena de nada.
Han hecho de la filosofía una hermenéutica de sí misma, con frecuencia derivada hacia una hermenéutica del yo. Freud y el psicoanálisis no son los únicos responsables. El caso de Heidegger es, en este punto, una hipérbole inconmensurable. De hecho, toda la posmodernidad es un monumento a un ego vacío y a una filosofía que sirve para todo porque en realidad no sirve para nada. Ni para nadie.
Es un libro de autoayuda escrito entre todos y que entre todos se lee y se difunde como la publicidad, el catecismo o la prensa rosa y amarilla.
La célebre tesis XI de Marx sobre Feuerbach, según la cual «los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diferentes modos, pero lo que hay que hacer ahora es transformarlo», no sólo revela la ignorancia ―cegadora― respecto a filósofos anteriores, como Platón, y sus intenciones políticas, tan utópicas como las marxistas, sin duda, o como el mismísimo Pablo de Tarso, quien llegó más lejos que Platón con ideas no menos metafísicas, sino que exhibe una absoluta y espeluznante falta de conocimiento frente a un hecho capital, relativo a la realidad y sus cambios, a saber: que el mundo lo transforman todos los días los trabajadores, no los filósofos.
Si Marx hubiera trabajado alguna vez, se habría percatado inmediatamente que desde la filosofía no se cambia ni se transforma nada de nada, porque sólo trabajando es posible intervenir en la realidad y alterar el curso de las operaciones que en ella tienen lugar. Lo demás son diferentes formas de autoengaño filosófico, ideológico y sofístico.
Y, sin embargo, hay todavía algo aún mucho más sorprendente en todo esto: porque en la pluma de Marx, esta frase es sólo un autoengaño, pero en boca de cuantos la recitan sin saber lo que dicen ―incluida la Universidad Humboldt de Berlín― sólo demuestra una superlativa ignorancia de la realidad productiva del trabajo y del idealismo ocioso de la filosofía.
Desde los orígenes del ser humano, el trabajador se ha dedicado a transformar el mundo, y los ociosos a parasitarse del trabajo ajeno, a través de múltiples formas y procedimientos, entre los cuales la filosofía sigue siendo, para bien y para mal, uno de los más dicharacheros. Si algo tiene el trabajar, es que te hace madurar sin autoengaños. Primum vivere, deinde philosophari.
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria, 2017-2022.
¿Por qué los genios son incomprendidos por sus contemporáneos?
Es necesario, pues, identificar en toda obra de arte literaria estas tres dimensiones.
En primer lugar, una concepción mecanicista, o estrictamente constructiva de la literatura, que hace referencia sobre todo al acto de construcción (tékhnē), al arte de elaboración o composición de la obra literaria (poieîn), que apela directamente a su autor, en tanto que artífice material de ella.
En segundo lugar, una visión sensible, psicológica o fenomenológica de la misma obra literaria, que apelará en este punto a la sensibilidad del lector o espectador, esto es, a la estética o sensación (aisthesis), en el sentido más puramente etimológico del término.
A este destino, la sensación o aisthesis, redujo y jibarizó el idealismo alemán el valor de una obra de arte: a la novedad de sus efectos sensibles, sepultando en la sensibilidad del receptor toda exigencia de interpretación normativa por parte un crítico que pretendiera ir más allá.
De este modo la subjetividad de lo sensible devoró, e incluso exterminó, la objetividad de lo inteligible. Así disolvió el idealismo alemán lo inteligible de la literatura y en lo sensible del arte: incluso se facultó a la sensibilidad del lector para derogar cualquier pretensión o exigencia de interpretación científica del arte y de la literatura por parte del crítico, intérprete o transductor.
He aquí el imperativo más aberrante del Romanticismo anglosajón y anglogermano, asumido absurdamente en la Edad Contemporánea por buena parte de la Hispanosfera: la sensibilidad del artista prohíbe al crítico toda interpretación científica del arte y de la literatura. Huelga decir que contra este imperativo aberrante de la Anglosfera ―entre otras aberraciones de calibre posmoderno―, se ha escrito la Crítica de la razón literaria.
Y en tercer lugar, y a fin de superar la experiencia meramente sensible o fenomenológica de la literatura, se impone una interpretación de los materiales literarios basada en criterios racionales y lógicos, capaz de hacer comprensible, de forma justificada y normativa, la labor artística y poética propia de un genio, es decir, de un escritor que alcanza en su obra literaria una originalidad plena o superlativa en dos órdenes fundamentales y obligatorios en toda obra de arte verdadera: la creación de nuevas formas o procedimientos de construcción literaria y el descubrimiento de nuevos materiales o contenidos de invención literaria.
Genio es aquel que innova en materia y en forma, es decir, es alguien capaz de concebir técnicas nuevas e inéditas para expresar temas y contenidos igualmente originales e insólitos. Sólo de este modo se puede superar la recurrencia o repetición de los mismos temas, preexistentes o conocidos, y la recursividad de formas o técnicas igualmente consabidas y procedentes de autores anteriores.
Un genio, en el arte en general, y en la literatura en particular, es un autor que crea contenidos nuevos y formas igualmente nuevas, de tal manera que sus obras de arte instituyen un racionalismo inédito, inexistente antes de él, y que exige a sus lectores contemporáneos pensar en términos literarios y artísticos superiores a los que él mismo ha recibido en su formación, de modo que su obra literaria va más allá del racionalismo en el que se encontraban sus contemporáneos antes de acceder a la lectura su obra.
Una obra de arte genial es aquella que nos sitúa un nivel de racionalismo superior al que hemos conocido y superior a aquel en el que nos encontramos. Una obra literaria genial es una obra literaria que exige razonar más y mejor que el resto de las obras literarias preexistentes. Es un obra que va más allá de la razón al uso, conocida y codificada.
Dicho sintéticamente: el Quijote de Cervantes pone sobre la Historia de la Literatura una obra que exige al ser humano pensar en la literatura desde un racionalismo inédito para el siglo XVII, es decir, que los contemporáneos de Cervantes se verán obligados a razonar ante la literatura de una forma mucho más compleja, avanzada y ambiciosa de lo que habían hecho hasta la publicación del Quijote en 1605.
Esto explica el tópico de que muchos contemporáneos no comprendan las obras geniales que tienen ante sí, y viceversa, que muchos autores geniales resulten incomprendidos por sus conterráneos y sus contemporáneos, desde el momento en que todo genio que verdaderamente lo es construye obras que superan las exigencias del racionalismo preexistente en su tiempo y en su espacio, en su historia y en su geografía, esto es, en su cronotopo político. Los contemporáneos y los conterráneos son demasiado pasionales y envidiosos como para juzgar rectamente a su prójimo.
Nadie es profeta en su tierra, ni tampoco en su época. De ahí la importancia de los críticos y de los intérpretes, ajenos en el tiempo y en el espacio, como responsables de hacer inteligible, más allá de lo sensible, el significado insólito de obras literarias y artísticas que, por su genialidad, rebasan los límites del racionalismo contemporáneo.
La supremacía del espacio estético o poético reside precisamente en la construcción e interpretación de obras geniales, es decir, de obras que tanto en el contenido como en la forma superan toda experiencia artística precedente. Lo contrario es repetición de temas conocidos, o de formas y técnicas igualmente consabidas, es decir, lo demás es un kitsch.
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria, 2017-2022.
Ficción, literatura y realidad
Ficción y realidad son conceptos conjugados e indisociables. La ficción no existe sin alguna forma de implicación en la realidad.
La literatura, de hecho, no existe al margen de la realidad. No salimos de la realidad cuando accedemos a la ficción.
La literatura nace de la realidad y nadie ajeno a la realidad puede escribir obras literarias ni interpretarlas.
La literatura no es posible en un mundo meramente posible. No hay «mundos posibles»: sólo hay un mundo, el real. Los denominados «mundos posibles» son ficciones filosóficas.
Muy al contrario, la literatura sólo es factible en un mundo real, como construcción y como interpretación. Los materiales de la literatura son reales o no son.
Para que algo pueda llegar a ser ficticio es imprescindible que tenga alguna forma de anclaje o referencia en el mundo real. Dicho de otro modo: un término es ficticio sólo cuando alguno de sus componentes es real.
De otro modo, la ficción resultaría ilegible e incomprensible, cuando no insensible o imperceptible, a las posibilidades de captación y observación humanas.
Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria, 2017-2022.
Dostoievski, seductor de psicópatas: anatomía literaria de Crimen y castigo en 30 vídeos en línea, abiertos y gratuitos
Curso Magistral Monográfico sobre Crimen y castigo,
de Fiódor Dostoievski
Dostoievski, seductor de psicópatas: anatomía de Crimen y castigo
Una interpretación desde la Crítica de la razón literaria
- Curso abierto en línea, en 10 sesiones, con certificado acreditativo de 20 horas lectivas.
- Accede a las sesiones del curso pulsando AQUÍ.
- Envíanos tu trabajo fin de curso para publicar en el Boletín de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios.
- Solicita tu certificado acreditativo del seguimiento del curso AQUÍ, una vez publicado tu trabajo.
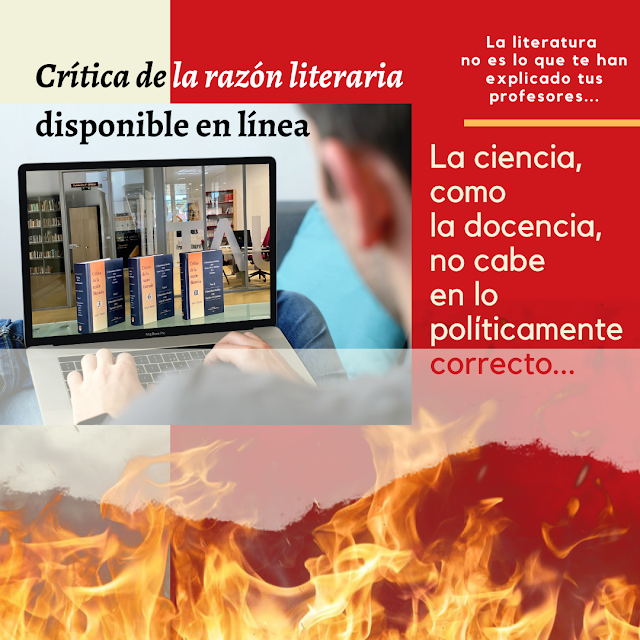


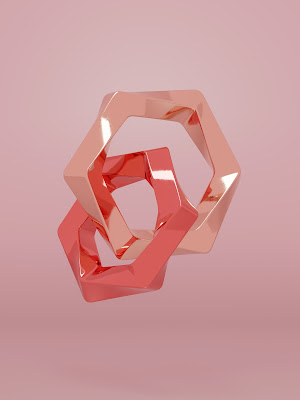



.jpg)
%20David%20Santaolalla%20-%20A-sombra-te.jpg)
